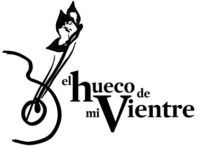Le gente dice que no hay las palabras para esto, pero sí existen…
Hay tantísimas historias que quisiera contaros… Historias de nacimientos de hijas, de sus vidas y sus muertes. Historias que terminaron e historias que acaban de empezar.
Para algunas historias harán falta meses e incluso años hasta que pueda compartirlas. Otras historias las guardaré como un secreto sagrado hasta el final de mis días.
Pero ahora, esta es la historia que os tengo que contar.
Margaret Susan y Abigail Kathleen nacieron por cesárea un sábado por la noche. Cuando por fin fuimos a dormir, ya de madrugada, estaban estables en la UCI de neonatos.
El domingo por la mañana, ya no lo estaban. Sostuvimos a Maggie entre nuestros brazos mientras agonizaba, toda la tarde del domingo.
 Hay gente que dice que no existen palabras para describir algo así, pero sí que las hay. Lo que pasa es que son palabras terriblemente dolorosas. Hay quien dice que los padres no deberían tener que pasar por algo así, pero sí que pasan. Aunque es abrumador y espantoso.
Hay gente que dice que no existen palabras para describir algo así, pero sí que las hay. Lo que pasa es que son palabras terriblemente dolorosas. Hay quien dice que los padres no deberían tener que pasar por algo así, pero sí que pasan. Aunque es abrumador y espantoso.
Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que hacer lo que os cuento dos días seguidos —sostener a dos bebés mientras sus respiraciones se van reduciendo y sus corazones deteniendo— es insoportable. Que está más allá de cualquier capacidad. Una pesadilla y nada más.
Estoy aquí para deciros que no es así
El domingo nos derrumbamos sobre la cama con todo el peso de nuestro dolor. Sabíamos que la mañana nos traería de nuevo la misma tarea, que ahora nos tocaba decir adiós a Abby.
Me dormí entre sollozos y me desperté llorando. No sabía cómo hacer lo que teníamos que hacer.
Arrastramos nuestros pies fuera de la cama e intentamos tragar el desayuno. Rezamos con el capellán. Por fin, el terrible teléfono del hospital volvió a chillar con su estridente timbre. Sabíamos que era hora de irse.
Me senté con dolor en la silla de ruedas y Franco me empujó lentamente a través del vestíbulo que ya odiábamos tanto, con alegres dibujos de animales y mariposas, y animadas fotos de supervivientes milagrosos.
Cuando entramos en la habitación de Abby, su enfermera nos preguntó si queríamos sostenerla un rato antes de empezar a desconectar todos los tubos. No hay prisa, nos dijo.
Podíamos tomarnos todo el tiempo que quisiéramos con ella. ¿Pero queríamos todo ese tiempo de piel con piel con nuestra niña?
El nudo de mi garganta se liberó formando un gemido. No. Lo que quería era estar piel con piel con dos bebés gemelas listas para amamantar. No quería hacerlo con un diminuto y enfermo bebé prematuro que moriría en unas pocas horas. Es lo último que podría querer.
La enfermera insistió, con delicadeza. Yo podía notar el ánimo reluctante de Franco, estaba agotado. Pero algo nos impulsó a transigir. De acuerdo, dijimos. La sostendríamos en nuestras propias manos.
Aquí es donde tengo que hacer una pausa en la historia. Aquí es donde os digo que si alguien me hubiera contado lo que pasaría a continuación, yo le habría mirado con odio y lo habría negado furiosamente con mi cabeza, algo así no podía existir de verdad. Y mucho menos, que me estuviera pasando a mí.
La idea habría sonado como una pura emoción, un anhelante sueño. Nada parecido a la realidad.
Os tengo que decir esto porque entiendo lo raro que puede sonar la siguiente parte de la historia.
Las enfermeras liberaron a Abby de su maraña de cuerdas y tubos. Yo estiré mi camiseta por encima de la cabeza y saqué los hombros de la bata del hospital. Me recliné lentamente, sintiendo las hileras de punzadas dolorosas debido a las dos cirugías del sábado, que producían un agudo dolor por todo mi estómago.
Despacio, depositaron a Abby en mi pecho, la cubrieron con varias capas de sábanas templadas y salieron de la habitación.
Entonces, cada surco de tristeza abandonó mi cuerpo.
Empecé a sonreír. Con una amplia sonrisa. No es la reacción que uno esperaría después de que las enfermeras dejen a tu bebé agonizante al contacto con tu piel. Pero estos días todo estaba saliendo del revés.
Una sensación de paz me inundó. Me colmó la alegría más profunda que jamás haya sentido. No podía entender por qué el dolor y la pena habían ocupado cada centímetro de mi cuerpo antes de ese instante. Estaba ante un mundo diferente.
Abby respiraba y yo respiraba. Extendió sus manos por mi pecho, alzando sus diminutos dedos. Yo la sostenía por su pequeñita espalda, sentía sus pulmones y el palpitar de su corazón contra el mío.
Cerré los ojos y me quedé allí sentada, sonriendo. La enfermera entró en la habitación y movió la cabeza con sorpresa: No puedo creer que esté sonriendo. Franco me susurró al oído, Deberías verte ahora mismo. Estás rebosante de felicidad.
Lo transformó todo.
Pasado un rato, intenté racionalizarlo todo, poco a poco. Seguramente se trataba del chute de oxitocina que me faltaba después del parto. Todas las hormonas del amor se me arremolinaban para ayudarme a conectar con mi bebé y a que bajara la leche.
Entendía la fisiología del embarazo y el parto; sabía que la ciencia podía explicar lo sucedido.
Pero después de 20, 30, 40 minutos de constante gozo, empecé a preguntarme por qué no disminuía el éxtasis. Por qué no era capaz de evocar ni un solo sentimiento de tristeza. Por qué no podía recordar por qué había llorado al decir adiós a Maggie, cuando sabíamos que era esta perfecta alegría lo que le esperaba.
No tenía sentido.
Abrí los ojos, todavía sonriendo. Franco estaba a mi lado, también en paz, con el cuerpo relajado y la mirada en calma. ¿Quieres tenerla tú un rato? Le pregunté. Claro. Sonrió.
Con la ayuda de dos enfermeras, levantamos cuidadosamente a Abby de mi pecho y la pusimos en el de él. Cerró los ojos y sonrió ampliamente; ella estiró sus manitas para abrazarle.
Y justo delante de mis ojos, vi cómo aparecía en la cara de mi marido el mismo tipo de alegría.
Era exactamente la misma dicha.
Tuvimos a Abby en brazos durante horas. Por turnos. Hicimos fotos. Cada vez que abríamos los ojos para hablar, teníamos la misma desconcertada conversación.
Ya no estoy triste. No tiene sentido. Tú pareces sentir lo mismo que yo. Nunca he sentido una dicha igual. Creo sinceramente que así es como debe de ser el cielo. Nunca pensé que podría sentir algo así.
Y esta es la parte de la historia que quiero recalcar, quiero transmitiros la misma impresión que ese bebé de 680 gramos dejó sobre mi pecho. Fue el momento más feliz de mi vida.
Seguro que recuerdas algún instante parecido, uno de esos fugaces momentos en los que todo parece perfecto. El día de tu boda, el nacimiento de un bebé, la noche cálida de un apacible verano. Todos guardamos un puñado de esos momentos. Breves anticipos del más allá. Destellos de cuán buena puede ser la vida aquí abajo.
Pero ninguno de esos momentos que haya vivido, nada en absoluto se parecía a lo que sentí en aquella habitación de la UCIN. Fue el paraíso prolongado durante horas.
Parecía algo atrevido decirlo al principio. Reímos con la idea de incluirnos en la misma categoría que Aquino y toda la pesca. ¿Quién se atrevería a ponerse al mismo nivel que los santos y sus visiones?
Y aun así. Aun así, después de horas empapados en esta constante alegría, la única conclusión que podíamos sacar es que se nos había ofrecido un regalo excepcional y perfecto. Un regalo que sentimos juntos.
Nuestra pequeñísima hija, nuestra segunda hija agonizante, había abierto un espacio que no sabíamos que podía existir.
Estuvimos justo dentro del corazón de Dios.
Nunca volveré a sentir tantísima dicha, sea lo que sea lo que venga en este lado de la vida. De esto estoy totalmente segura.
Y si pudiera compartir únicamente un pedacito de lo que sentí, de lo que respiré, de lo que amé en esa habitación de la UCIN, nunca volveríais a dudar de lo divino o de la existencia de la vida más allá de la muerte.
Estoy convencida, de tan profunda y perenne que ha sido nuestra experiencia. Está anclada en cada fibra de mi cuerpo, para siempre.
Esta es la historia que os tengo que contar. Que justo en el que esperábamos fuera el peor día de nuestras vidas, recibimos la más completa de las dichas. Que al encontrarnos cara a cara con la muerte, descubrimos que hay vida. Que cuando sólo esperábamos desesperación, todo lo que encontramos fue amor.
Es una historia que no tiene sentido. Una historia que lo cambia todo. Una historia que ha transformado la composición de nuestro mismísimo ser, el cómo queremos pasar el resto de nuestras vidas y todo lo que sabemos sobre Dios.
Puede que sea sólo el comienzo de la mejor historia que se me haya ofrecido para ser compartida.
Laura Kelly Fanucci es una galardonada autora de libros sobre crianza, fe, vida y discipulado. Escribe en el blog Mothering Spirit, donde originalmente se publicó este artículo.
Fuente: aleteia.org (7Marzo 2016)