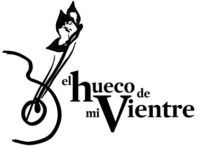5 nov. 2017
El poeta sufrió una absurda caída hace siete meses que le dejó con el cuerpo paralizado
Ahora se recupera y aprende a vivir en la inmovilidad
Publicamos el primer poema que ha escrito tras el accidente: ‘Médula’
«PERMANECER INMÓVIL EN EL HOSPITAL NO ME EXIME DE ESTAR ATENTO»
«YO NO ME DUELO, PIENSO MÁS EN LOS JÓVENES INGRESADOS EN ESTE HOSPITAL. MUCHACHOS DE VEINTIPOCOS AÑOS, ALGUNOS INCLUSO NIÑOS. ESO SÍ QUE DAÑA»
 La tarde suave, el sol aún deslumbra, el cielo está limpio, el viento no existe. Nada es lo que parece. Cabe un silencio denso en estas afueras donde casi no hay nadie. Nadie a la vista. A la entrada del edificio, unos hombres en silla de ruedas hablan, ríen, callan. Otros fuman. Una mujer lee un libro gordo, sentada también en su artefacto, ajena al grupo, con la luz resbalando por las piernas quietas. La vida discurre con aparente normalidad dentro de la anomalía. El hall de entrada al Hospital de Parapléjicos de Toledo es de una envergadura intimidante. Aquí todo es amplio: los pasillos, las rampas, las barandas, la claridad, el silencio. Un espacio hecho de varios módulos conectados con generosos ventanales a los campos de cereal, al agro, a las tierras de labranza de La Mancha seca. Por dentro, un laberinto de pulcritud moderna. De gente sentada. Tumbada. Manejando sillas movidas desde un joystick de mano o de mentón. A otros los empujan auxiliares, enfermeras, celadores, familiares. Apenas suena nada. Apenas una voz al fondo de un pasillo donde acampan mil desgracias.
La tarde suave, el sol aún deslumbra, el cielo está limpio, el viento no existe. Nada es lo que parece. Cabe un silencio denso en estas afueras donde casi no hay nadie. Nadie a la vista. A la entrada del edificio, unos hombres en silla de ruedas hablan, ríen, callan. Otros fuman. Una mujer lee un libro gordo, sentada también en su artefacto, ajena al grupo, con la luz resbalando por las piernas quietas. La vida discurre con aparente normalidad dentro de la anomalía. El hall de entrada al Hospital de Parapléjicos de Toledo es de una envergadura intimidante. Aquí todo es amplio: los pasillos, las rampas, las barandas, la claridad, el silencio. Un espacio hecho de varios módulos conectados con generosos ventanales a los campos de cereal, al agro, a las tierras de labranza de La Mancha seca. Por dentro, un laberinto de pulcritud moderna. De gente sentada. Tumbada. Manejando sillas movidas desde un joystick de mano o de mentón. A otros los empujan auxiliares, enfermeras, celadores, familiares. Apenas suena nada. Apenas una voz al fondo de un pasillo donde acampan mil desgracias.
En una cama articulada está el poeta Antonio Cabrera. Tercera Planta. Ingresó en el mes de julio. Ya respira sin ayuda.
-Pasa, pasa. En unos minutos vendrán a levantarme y me sentarán en la silla. Iremos a un lugar tranquilo para poder hablar.
Antonio Cabrera mira al techo. Un techo blanco. Inmenso de blanco. Tiene enfrente una pantalla de televisión con su jaleo de sobremesa. Pero él fija los ojos en el techo. Es como su despensa de ideas. Su desván de sueños. De desvelos. De propósitos que esperan. Los ojos de Antonio Cabrera, grandes, vivos, serios, hondos. Crecidos por el cristal de las gafas de aumento. Tiene el pelo algo más blanco. La nariz de siempre, como de pico de quetzal (ese ave mágica). La boca fina con la que dibuja sonrisas rectas, de una ironía inteligente. Antonio Cabrera es un poeta químicamente puro que llegó tarde a publicar y se hizo sitio pronto en el paisaje de las letras con un libro primero: La estación perpetua (2000), con el que ganó el Premio Loewe y el Nacional de la Crítica. Ya tenía 41 años. Ya vivía en la Vall de Uxó (Castellón). Ya daba clases de Filosofía en un instituto de secundaria. Antonio Cabrera es un gaditano de Medina Sidonia, año de 1958, trasplantado a Valencia.
-Empuja la silla, por favor, que vamos a una sala más tranquila… Tienes que quitar los topes de las ruedas, de otro modo no llegaremos… A mí la memoria no me ha fallado en este tiempo. Tengo la cabeza igual que antes. Lo recuerdo todo. Todo. Conservo con nitidez cómo ocurrió. Y no me atormenta repasar el momento de la caída, aunque casi no pienso en ello.
Ocurrió esto: Antonio Cabrera quedó a comer con otros amigos poetas el pasado 1 de mayo en Serra, un pueblo de Valencia. Cocinaron fideuá. Iban a disfrutar del día. Y lo estaban haciendo. En la sobremesa, Antonio se levantó para dar unas patadas al balón con el hijo pequeño de uno de los amigos. Tropezó. Cayó y se golpeó contra el suelo de la peor manera. Quedó inmóvil. Avisaron al SAMUR. Llevaba alojada una lesión entre la tercera y la cuarta vértebra, muy grave. Aún nadie sospechaba que aquello se iba a llamar tetraplejia.
«YO NO ME DUELO, PIENSO MÁS EN LOS JÓVENES INGRESADOS EN ESTE HOSPITAL. MUCHACHOS DE VEINTIPOCOS AÑOS, ALGUNOS INCLUSO NIÑOS. ESO SÍ QUE DAÑA»
-La mía es de las que denominan «lesión completa». Soy tetrapléjico, sí. No muevo ni un dedo. Sólo un poco los hombros. Aunque mi propósito es llegar a mover algo una mano para desplazarme con una silla de ruedas eléctrica. Cuando salga del hospital necesito seguir acudiendo a los actos literarios. A la ópera. Al cine. No pienso renunciar.
Pasó los primeros días en la UCI del Hospital de la Fe en Valencia, con respiración asistida. Tampoco podía hablar. Luego estuvo en planta otros dos meses más hasta llegar aquí, a Toledo. Antonio Cabrera tiene cerca de la cama el manuscrito impreso de un próximo libro de aforismos, Gracias, distancia, que publicará Cuadernos del Vigía. Lo tenía ya armado antes de todo esto. También asoman algunos volúmenes de otros autores con los que se ha hecho la pequeña biblioteca que da a la habitación blanquísima una mínima brasa de hogar. Suele leerle su mujer, Adelina. Ella también anota los versos que le vienen. Pensamientos sueltos. Porque este poeta habita ahora más vivo en la poesía, sin poder escribirla. Ni sujetar un libro. Ni tocar un folio.
–Mi poesía, que hasta ahora fue de exterioridad y escasa presencia del yo, cambiará en algún sentido que aún desconozco. Quizá se encamine hacia algo más íntimo. No sólo por la situación en la que estoy, sino porque la inmovilidad me limita (entre tantas cosas) las salidas a la naturaleza, esos paseos por el campo que han sido parte esencial de mi ser literario. Ahora me alivia ver el paisaje, pero vivirlo como antes se acabó para mí. Aunque también sé que mi larga experiencia vital tan vinculada a la naturaleza no desaparecerá jamás. Es algo mío e irremediable.
Durante más de 20 años, este hombre dejó de escribir poemas (no de leer). Prefirió la ornitología, observar las aves, anillar científicamente a cientos de ejemplares. Hablaba de filósofos en clase, de lunes a viernes; estudiaba pájaros los fines de semana.
-He pensado mucho en mi relación con la poesía en estos meses, pero el momento de más intensidad de esas reflexiones fue en los días de la UCI en la Fe de Valencia. La poesía fue un consuelo grande en esos días en que tan mal lo pasé… Y lo sigue siendo ahora, aunque no esté sufriendo. Sé que tendré que escribir de un modo que será nuevo para mí. Yo tenía mi ritual: escribía a mano, pasaba la primera versión del poema a ordenador y corregía sobre la copia impresa. Con esa lentitud iba dándome cuenta de cada verso, de los aciertos, de los errores. Y ahora, pues ya ves. Estoy aprendiendo a manejar el ordenador directamente en una pantalla con la punta de la nariz. También puedo dictarle a la máquina, que recoge mi voz y la traduce a palabras con asombrosa fidelidad. Y si no, se lo dicto a mi mujer… Todo eso me da esperanza de escritura.
Algunos proyectos le ocupan las horas que le deja libre la rehabilitación. Quiere escribir unas odas elementales como ya hiciera Neruda, pero con las gentes y los objetos que aquí le facilitan la vida.
-Una oda al termómetro láser, al gotero, al maravilloso equipo de médicos, enfermeras, auxiliares, celadores; también una oda al techo. A ese techo que tantas veces me ha soportado mirarlo fijamente. Los dos primeros meses tras la caída estuve tumbado y sólo miraba arriba. Nada más. Establecí con el techo un vínculo de fraternidad. Conocía cada una de sus pequeñas manchas. Y me ayudaba a pensar. Mi hija me hablaba y yo miraba al techo. Mi mujer y mi hijo me hablaban y miraba al techo… Nunca lo odié.
-¿No tiene rencor a nada después de quedar inmóvil?
-No. Y no he tenido sensación de rabia hacia nada ni nadie. Tampoco odio esta situación mía. Tengo un amor a la vida que no ha aminorado en absoluto. Estoy conforme con la existencia que voy a llevar a partir de ahora, seguro que será todo lo plena que en mi nueva circunstancia pueda ser. Y no tengo que hacer ningún esfuerzo para decirte esto, no es un ejercicio de valentía.
-Pero sí de coraje.
-No creo. Tampoco de humildad. Sencillamente me doy cuenta plena de mi situación. Qué le voy a hacer. Ya sucedió. No hay marcha atrás. En esto, como en tantas otras cosas, sigo a los estoicos: aceptar lo que la vida te da.
«AÚN ME QUEDA MUCHO POR AVANZAR. MI PROPÓSITO PRIMERO ES PODER RESPIRAR MEJOR»
En 2001 publicó Tierra en el cielo. En 2004, Con el aire (Premio Internacional Ciudad de Melilla). En 2010, Piedras al agua. Y en 2016, Corteza de abedul. Cinco libros de poesía hasta ahora. Una escritura demorada. Reflexiva. Atenta. Poseída por una fuerza de observación capaz de sacar un hilo musical del filo de las hojas de una encina. Antonio Cabrera vive desde mayo recluido en el interior de su cuerpo quieto. Entre fisioterapeutas y terapia ocupacional. Consciente de los nuevos requisitos y de los retos abrumadores por sencillos. Va ganando capacidad pulmonar. Habla con la voz más fuerte. «Aunque aún queda mucho por avanzar. Mi propósito primero es poder respirar mejor». Respirar es la meta. Echar al fondo de las entrañas la energía que transportan los iones del aire. En eso se concreta la existencia de este hombre. En volver a inspirar como antes, porque el mundo está constituido por una red de actos ínfimos que son en verdad el sustento de toda energía.
Sabe que al dejar el Hospital de Parapléjicos de Toledo será como empezar de nuevo. Necesita una casa adaptada. Reclama ciudades adaptadas, locales adaptados. Se ha puesto al día de sus nuevos retos cotidianos. También sabe lo que es Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física). «Aquí nos enseñan a reivindicar nuestros derechos, a hacernos visibles». Antonio Cabrera aprende otra forma de habitar el mundo. Y lo hace con aplomo. Mantiene en alto un vitalismo que no ha mostrado demasiadas grietas. Es una lección extraordinaria. «Hay muchas cosas aún de las que reírse. Aquí, en ocasiones, sonrío. Me consuelo sabiendo que a mi edad he vivido mucho y bien. He tenido suerte con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, con mi poesía. Ahora me toca esto, pero gozo del calor de mucha gente». Su voz está dirigida por su cerebro como no lo está su anatomía. Y es exacta. Y es cálida. Y es una lección que viene como resguardada por una melodía elemental de hombre sabio.
Algunos fines de semana sale del hospital y observa el campo de Toledo. Ve pasar aves fugaces. Puede seguirlas con la mirada. Las identifica a casi todas, igual una torcaz que una collalba. Su mirada es altamente sensitiva. Casi una reafirmación moral de su conexión con el mundo, con lo otro. Los pájaros se dispersan en su poesía. «Y no exactamente como un símbolo, sino que me interesan como una realidad». Antonio Cabrera es esto que dice en su poema Granado en flor: «Vive para la pulcritud y la entereza,/ pero no busca aleccionar. Por eso/ ni siquiera es altivo por humilde./ No se retuerce en subterfugio alguno».
-En estos meses no he pensado mucho sobre el dolor o la muerte. No he padecido un dolor insoportable y sólo tuve unos días en que el desánimo lo ocupó todo. Estaba aún ingresado en Valencia y el consuelo de acabar se me apareció como una salida. Quise dejarme morir. Me negué a comer, a beber, a tomar las medicinas… Fue un momento de rendición, pero pronto pasó. Gracias a mi familia salí de ese laberinto y aparqué el deseo de aislamiento. Y una vez que llegué aquí cambió mi ánimo. Yo no me duelo, pienso más en los jóvenes ingresados en este hospital. Muchachos de veintipocos años, algunos incluso niños. Eso sí que daña.
Adelina le lee los Ensayos de Montaigne. Empezaron a repasar también el Libro del desasosiego de Pessoa, pero le resultó demasiado desconsolador. Su hija se encarga de la lectura de textos de Flannery O’Connor. Y su hijo Daniel, oboe solista de la orquesta del Teatro del Liceo, toca algunos ratos para él. Juntos actuaron en el jardín del hospital el pasado 5 de septiembre, Día Internacional de la Lesión Medular. Era la primera vez que un poeta recitaba en este escenario. Antonio Cabrera leyó los ocho versos del poema Invocación a la médula mientras su hijo lo acompañaba con música. «Son los únicos versos que he dictado desde la caída. Aún hay que revisarlos, pero quiero pensar que emocionaron a quienes los escucharon aquel día. Nacen de una variación de otro verso de Quevedo, medulas que han gloriosamente ardido». Y si tuviese que elegir un solo dios verdadero éste sería Bob Dylan, por el que profesa una devoción casi fanática. «Soy de los que me pareció más que justa la concesión del Nobel».
Suelta eso y se le dibuja la sonrisa recta, lenta, placentera, en el rostro afilado. La ironía es el vértice de la euforia de los seres inteligentes. Y Antonio Cabrera lo es. Tampoco ha perdido la curiosidad por lo que sucede afuera. Y sigue manteniendo el entusiasmo por la política, como antes. «Permanecer inmóvil en el hospital no me exime de estar atento. Desde joven he militado. Primero en células de izquierda clandestinas y, ya en democracia, sin militancia pero con compromiso. Siempre he estado en la izquierda con cierta voluntad libertaria. Ahora veo La Sexta para seguir puntualmente lo que sucede en Cataluña. Es un tema sensible que necesita aún ser pensado».
Además de las odas tiene apetito de otro libro que aún lleva un título provisional: La inmovilidad. Otro proyecto en el que echarse a enredar cuanto antes. «Estar inmóvil es algo definitivo para mí. A eso ya no le doy vueltas». Lo dice con la serenidad del que acepta que ha sido expulsado del milagro. El de moverse. El de escoger un bolígrafo, sentarse a la mesa, doblar un papel, escribir unos versos con el canto lento del puño rozando el folio. «A mí la poesía me ha salvado la vida. Después de todo, he reconocido en ella otra dimensión. Ahora estoy más ilusionado incluso, pues gran parte de mi tiempo futuro lo podré dedicar a leer y a escribir. Antes no era así, debía atender obligaciones tediosas como corregir exámenes o hacer informes. Así que, fíjate, algo favorable hay». La ironía de Antonio Cabrera desarma.
Cae la luz. El poeta echa los ojos al campo por los ventanales. Sabe que la evidencia de la Naturaleza es el principio de la emoción. La mirada se detiene ahora en lo pequeño del paisaje, que es lo universal de su escritura. Es un poeta que piensa y que siente con algo de insólito. Sus versos son más un acercamiento a las cosas que una posesión. Antes de dispensar respuestas apuntan incógnitas. «¿Cómo pasan al poema las cosas que suceden?/ ¿Qué ocurre/ después de la poesía/ en el pino, en el huerto o en las rosas?». Afuera se desdibuja la tarde y el sol ya no deslumbra. A la hora de marchar apoyo una mano en su mano, de despedida. Queda mirando el espectáculo sereno que hay más allá de la cristalera, ampliando quizá la nostalgia de sí mismo. En el rostro una sonrisa tranquila. Recta. Suave. Como de hierba recién segada.
Fuente:
http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/05/59fdf052468aeba7048b45a9.html